¿Todos somos responsables? Juventud, crimen y abandono tras la masacre en Pataz.
Trece trabajadores de la mina Poderosa fueron secuestrados y asesinados en la sierra norte del Perú. No fue un ajuste de cuentas ni un enfrentamiento entre mafias. Fue una ejecución deliberada: padres de familia que sobrevivían con sueldos legales, mientras el oro ilegal sigue alimentando fortunas silenciosas.
En medio del duelo, varios comunicados. Uno en particular me dejó pensando por horas. Capitalismo Consciente Perú, L+1 y el Consejo Privado Anticorrupción no solo condenaron la masacre como es debido, sino que iniciaron su mensaje con una frase provocadora: “Los mataron. Y todos somos responsables”. Más adelante, matizaron con otra frase que llama la atención: “Como empresarios —y ciudadanos con poder de influencia— no podemos seguir al margen. Nuestro silencio y omisión están dejando un vacío que otros —armados, corruptos e impunes— están ocupando”.
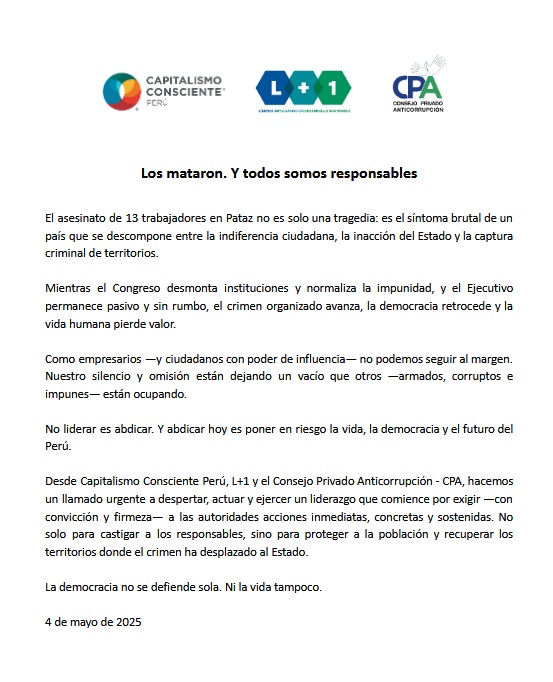
Aunque el comunicado dice “todos somos responsables”, también aclara que ese “todos” tiene matices. En su caso, enfatizan a los empresarios y ciudadanos con poder de influencia. Es decir: no todos. O no todos por igual. Estamos de acuerdo con eso, pero puede que esta precisión merezca mayor análisis.
Empecemos por lo evidente. Hay perpetradores y hay víctimas. Los criminales son los perpetradores, y los trabajadores son las víctimas directas. Ni qué decir de sus familias y comunidades como víctimas indirectas. Las víctimas no son responsables. Los criminales deben ser capturados y recibir penas duras, sin demoras ni eufemismos. Cárcel en penales de máxima seguridad, aislados de la sociedad y de otros reos.
Pero sería ingenuo quedarnos ahí: ¿cómo es que estos delincuentes pasaron de niños a verdugos? ¿De escolares a sicarios? Los niños y jóvenes peruanos no son responsables. Podemos capturar a los criminales y alejarlos de la sociedad, pero esto no soluciona un problema de fondo: ¿cómo dejamos de producir criminales? El crimen se cultiva, se hereda, se recluta. El Perú lleva años empujando a sus jóvenes a la informalidad, al abandono, al cinismo y, a la violencia. Es más que un problema de seguridad. No hay proyecto vital para millones de jóvenes.
Hay varias formas de explicar esto. Algunos dirán con facilismo que es culpa de la migración. Y sí, hubo algunos delincuentes violentos que llegaron al país entre millones de venezolanos que huían de una dictadura. Pero ese residuo criminal, que al principio extorsionaba a sus propios compatriotas, no puede esconder el hecho más importante: la mayoría de los criminales que reclutan adolescentes peruanos en barrios, calles y colegios del Perú... son peruanos. Criados y formados en el país. Made in Perú.
El problema viene de largo, pero durante la pandemia todo implosionó. Cientos de miles de jóvenes abandonaron la escuela y no volvieron. Perdieron clases, vínculos, horizonte. Algunos millones de jóvenes perdieron no solo su trabajo, sino también a sus familias. Y no hubo nadie del otro lado. Todos fuimos testigos o cómplices de ese naufragio colectivo que hoy casi todos hemos olvidado. Y lo peor: seguimos sin mapa ni brújula para traerlos de vuelta.
Con suerte, estos jóvenes acceden a un trabajo formal que paga poco y promete apenas lo mínimo. Pero su competencia es feroz: el crimen paga rápido, da estatus y poder inmediato. En la economía de la precariedad, la legalidad no es competencia. El sueldo mínimo se siente más como castigo que como oportunidad.
Y en una sociedad donde más del 80% de la población económicamente activa sobrevive en la informalidad y el subempleo es el pan de cada día, ese trabajo formal ni siquiera es una opción para la mayoría. Muchos terminan atrapados en circuitos laborales que por naturaleza coquetean con la ilegalidad. La frontera entre lo informal y lo criminal es difusa. El salto al delito organizado parece un ascenso.
Los medios hacen lo suyo: glorifican el dinero fácil, normalizan la impunidad y multiplican la impotencia. Las redes sociales ofrecen modelos de éxito tan superficiales como imposibles, donde, además, el narcotráfico es demasiado cool y la corrupción política se convierte en inspiración. En contraste, lo más probable es que en tu camino por el mundo alguna vez te hayan gritado "cholo de mierda". Nadie te dijo que eres querido o necesitado entre tanta hostilidad.
Entonces, si naces sin capital económico ni social, y encima creces en una familia o en un barrio violento, tus probabilidades de salir adelante son mínimas.Hay que ponernos en los zapatos de ese chico frente al jardín de los senderos que se bifurcan. Con esto no digo que entre la gente adinerada no hay delincuentes, pero las víctimas masivas del crimen organizado no son solo los muertos, son también esos jóvenes reclutados para convertirlos a su causa. Hay que salvarlos antes que sean los perpetradores.
Y, vamos, esto también es una cuestión de cómo se muere y a quién se llora en el Perú. Cada año, cientos de personas fallecen en buses que se caen por negligencia y no es portada. El petróleo puede contaminar el mar y arruinar la fuente de ingresos de familias enteras sin que nadie dé explicaciones. Las fuerzas del Estado pueden disparar a adolescentes a quemarropa y no pasa nada. Vamos, no todas las vidas valen lo mismo. Y los jóvenes lo saben. Y los sicarios también lo saben.
Entonces, ¿todos somos responsables? No todos, pero hay muchos responsables y en diferente medida.
El Estado es responsable, sin duda. Y el Estado no es un ente abstracto. Empecemos por los políticos corruptos, sigamos por una policía que puede albergar tanto a héroes como a villanos uniformados en una misma comisaría. Sumemos fiscales y jueces que dejan crecer la impunidad. Y no olvidemos al INPE, ese eslabón perdido donde hoy se organiza y ejecuta gran parte del crimen, en el Perú y en el mundo. Los criminales de un penal tiene mejor logística que cualquier municipalidad.
Pero también hay diferentes grados de responsabilidad entre el empresariado. Si bien conozco a varios empresarios y ejecutivos comprometidos, también hay, por citar un ejemplo general, demasiados que siguen creyendo que su bono de fin de año por reducir costos —que no transforma vidas— vale más que una política salarial decente. Alguien tiene que decirlo: con el sueldo mínimo no vive bien nadie. (Y ojo: ni siquiera hablo de sostenibilidad o valor compartido. Solo de sueldos decentes).
Profesionales como yo, que vimos venir esto y nos fuimos. Porque irse también es rendirse un poco. Y, al lado, ciudadanos que aceptaron la violencia como ruido de fondo. El Perú es una sociedad violenta y estigmatizante, donde demasiados confunden orden con castigo y justicia con venganza. La vida se resuelve entre la pendejada y la cojudez. Mira la calle.
Ahora bien, una amiga muy sabia siempre me recuerda que no puedo andar por la vida soltando verdadazos, pero que la gente perdona todo si das algunas alternativas. Así que ahí van algunas.
Primero: que los empresarios preocupados se conviertan en referentes de programas masivos de formación y empleabilidad juvenil. Cito uno: La iniciativa Yo Tengo un Sueño, liderada por Carlos Rodríguez Pastor y su esposa personalmente, de la mano del padre Chiqui en El Agustino, documentada por Gino Costa. ¿Increíble ver estos nombres juntos en una oración? Ese es el tipo de unidad que se necesita. El CEO con los pandilleros. Quizás algunos ejecutivos puedan remangarse la camisa para contar a miles de jóvenes no solo cómo aplicar habilidades sociales en el trabajo, sino cómo sacar adelante el Perú juntos. Y, tan o más importante, darles trabajos dignos y bien remunerados que les permitan imaginarse un futuro.
Segundo: reactiven Barrio Seguro, pero respetando dos principios fundacionales: 1.Antes de llevar oportunidades, hay que retirar a los criminales más peligrosos con intervenciones quirúrgicas. 2.Hacer un diagnóstico en cada territorio y entregar un cóctel intensivo de programas sociales sin peros ni demoras. Hoy, esa necesidad aplica no solo en zonas urbanas también en rurales como Pataz, aunque deben afinarse los tratamientos pues no es lo mismo. El Estado de emergencia no debe ser solo una excusa para sacar militares, sino un mandato para llevar inversión social, salud mental, educación, arte y deporte a los territorios capturados.
Tercero: que el esfuerzo y los recursos que se destinan a colegios de alto rendimiento como los Colegios Mayor (bienvenidos sean) se repliquen también en la otra cola de la sociedad: en los colegios públicos de barrios estigmatizados, en centros de rehabilitación juvenil, en escuelas donde estudian niños y adolescentes que cargan con la culpa de padres en penales y los traumas de la violencia. Basta de creer que solo unos pocos merecen oportunidades. Invertir en ellos es invertir en paz.
Y cuarto: escuchemos seriamente a quienes saben reducir la violencia y hacen paz en el mundo, aunque no estén de moda. Hace pocos años, una empresaria tunecina que ganó el Nobel de la Paz y un representante mexicano del Instituto para la Economía y la Paz ofrecieron visitar el Perú gratis para un evento empresarial muy importante, pero nadie les devolvió la llamada. Que no nos gane la arrogancia. Dejemos de hablar solo con quienes piensan parecido y escuchar a los que dicen lo que uno quiere escuchar. Empecemos a incomodarnos.
Ahora bien: Nada de esto se soluciona si no se extrae del Estado a los corruptos que lo habitan. La lucha contra el crimen no sirve de mucho si no se empieza por casa. Y eso implica sacar a los corruptos de la política, la policía, la fiscalía y el Poder Judicial. Con reglas claras y penas draconianas. Si no hacemos eso, cualquier estrategia social es solo maquillaje sobre un cuerpo infectado.
La paz no solo se alcanza con medidas coercitivas, aunque sean estas necesarias. También se necesita prevención y sanación. Recordemos que cuando caemos muertos por un tiroteo, no somos caviares, ni DBA, ni influencers: somos cuerpos en un cementerio. Y bajo la tierra no hay más debates posibles. Por eso, si vamos a hablar de paz, que sea una conversación amplia y profunda. No un hashtag. Paz como política pública y práctica cotidiana. Como responsabilidad colectiva. Como pacto entre distintos. Y como urgencia que, si no asumimos ahora, nos va a estallar en la cara. Otra vez.



