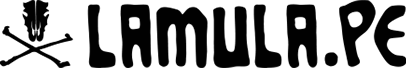Don Pablo detrás de la Historia
En el 2006, como estudiante de la Universidad de Lima, entrevisté a Pablo Macera. Escribí una crónica que pensé había perdido. Hoy que murió Don Pablo, la busqué, la encontré y la comparto.
No hay templos dedicados especialmente a la celebración de este culto, pero una ruina, un sótano o un zaguán se juzgan lugares propicios.
Sacada de La Secta del Fénix sentía la atmósfera del lugar. Era como si las personas que trabajan con Pablo Macera guardaran un secreto. Lo cuidan como una reliquia al lado del archivo histórico de la Universidad de San Marcos, en el Seminario de Historia Rural Andina, bajo las siglas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con su portón de madera inmenso, como si lo escondieran en las paredes amarillentas y peladas del Colegio Real del Jr. Ancash, al lado del Congreso de la República. Sentía que todos me hablaban bajito.
-- El doctor Macera ha salido, pero si llama en diez minutos podré preguntarle –me indica Norma, la secretaria del Seminario, cuando por fin conseguí que me él atienda personalmente, luego de varias llamadas e intentos por muchas vías.
-- Dice que lo espera a las 10.30 –es su respuesta, luego del tiempo acordado.
Nunca sabré como hizo para hablar con él si nunca se encuentra. Pero llegué puntual y esta vez sí estaba. Lo vi desde lejos, y creo que es la imagen que me quedará por siempre de él, mientras me esperaba. Una foto tan clásica que parece artificial: En la última pared del patio descuidado de una casona limeña, sentado en una banca con las manos juntas sobre sus muslos, un saco gris hasta las rodillas y una bufanda, sus ojeras que miran dos sillas de madera especialmente coladas, una para mí y otra para su custodio. Es un hombre simpático y educado, aunque trata de dictarme las frases como si fuera un alumno: Anote usted, me dice.
De los 40 años del Seminario, Macera ha estado en su fundación, 34 ininterrumpidos en su dirección y los seis restantes ha acompañado sus investigaciones, viniendo al centro de Lima todas las semanas, desde su casa en Chaclacayo. A pesar de quererlo, su corazón ya no le permite acceder a las alturas y el frío de los andes, por eso ha volcado hacia la amazonía sus estudios sobre historia, arqueología, antropología y arte popular. También la violencia política le impidió hacer sus trabajos de campo. Don Pablo --como opté por llamarlo luego que me dijo que todos le dicen doctor porque es lo que se usa-- me muestra unos dibujos sobre plantas medicinales de la selva y sus “dueños”. Los dueños son los espíritus de las plantas de donde proviene su poder, ya sea bueno o malo.
-- ¿Cómo es posible que dibujen a los dueños si nunca los han visto? –pregunto ciertamente intrigado.
-- La tradición también se transmite por vía oral, los más viejos se reúnen a contárselo al resto.
Don Pablo ha viajado a reunirse con tribus de la selva peruana para que le cuentan personalmente estas historias sobre la Historia. Recuerdo entonces “El Hablador”, de Mario Vargas Llosa, sobre las tribus machiguengas y las formas orales de preservar su cultura, pero don Pablo no lo ha leído. Él debería sentarse con los jóvenes a contarnos su tradición, como los indígenas de la amazonía.
Pero Vargas Llosa y don Pablo tienen algo más en común. Todos los años, la empresa Apoyo hace una encuesta entre los 250 personajes peruanos que ellos consideran líderes de opinión, con el fin de determinar quiénes son los hombres más poderosos del Perú. El escritor de “La Ciudad y los Perros” es ya un caserito en el top ten de “La encuesta del Poder”. Pero sorprende que Pablo Macera aparezca entre los veinte primeros de 1982. ¿Por qué?
-- Es la misma pregunta que le hice a Fernando Ortiz de Zevallos –dice él.
Quizás sea suficiente decir que “el Perú es un burdel” para ser un intelectual influyente en este país. Vargas Llosa escribió “¿en qué momento se jodió el Perú?” y ya vemos dónde está. Conclusión: junta Perú, una mala palabra y estás en el top ten. Según don Pablo, ningún intelectual tiene influencia sobre el curso real de los acontecimientos. Menos si vemos su estudio sobre la probabilística en la época colonial, que hiciera alguna vez en sus años 46 años desde que egresó como bachiller en humanidades de la San Marcos. Reviso entonces lo que ha escrito, lo que sabe: sobre los presos en el Perú en los siglos XVII y XVIII, el parlamento y la sociedad peruana del XIX, el arte mural y los pintores andinos, la pintura amazónica, la narrativa quechua, los mapas coloniales de las haciendas arequipeñas, la historia económica del Perú, y entre ellas su mayor obra, “Historia, cultura y economía”, en cuatro volúmenes.
-- Nunca abandoné la investigación, el resto eran asuntos subordinados.
Incluso cuando entró en política.
Alguna vez le preguntaron ¿democracia o dictadura?, y respondió que no le interesa. Cuando fue congresista con Fujimori en el 2000 fue duramente criticado. César Hildebrandt, por ejemplo, escribió en la Revista Caretas que “terminó orinando en un florero, matándose por una jubilación de tres mil dólares mensuales. Ese es el precio de la inteligencia en un país de bellacos como el nuestro”. Un país de malagradecidos. Pero don Pablo le refuta, aludiendo el trato que reciben los intelectuales:
-- No es una prioridad ni tiene por qué serlo. Las prioridades deben ser otras, vinculadas a la solución de los problemas.
Le preocupaba ya, desde que cayó el muro de Berlín, la redistribución, el aumento de la producción para generar ingresos. “Un capitalismo contra los capitalistas modernos que hay en el Perú”, contra el “capitalismo del siglo XVII” en que vivimos y que va a generar una “disociación”, me explica, refiriéndose además al Perú partido en dos de las últimas elecciones presidenciales. Pero quienes lo juzgan no hallan pretextos. Aunque luego Hildebrant habría de solidarizarse con don Pablo en el mismo artículo: “¿Se merecía el Perú tener a un Pablo Macera? Mi respuesta personal es no”, y lo compara con Octavio Paz, el Premio Nobel mexicano. Don Pablo dice que son personas inteligentes y con decisión las que necesita la política para conseguir, en el corto plazo, beneficios para todos. Confía más en la inteligencia que en la voluntad política. Él se sabía inteligente, pero no político.
Don Pablo vive en Chaclacayo con Sara, su segundo compromiso. Tiene cinco hijos. No viene a Lima siempre, porque también trabaja sus investigaciones desde su casa. Cuando lo hace, puede ser en su auto, en combi o porque alguien lo trae. Solamente ve los partidos del mundial cuando se enfrentan una potencia con un equipo pequeño. Y le va al pequeño, porque los triunfos deportivos mejoran la autoestima de un país por un ratito. Al menos en el fútbol le encuentro una nostalgia revolucionaria. Y de seguro hubiera celebrado un triunfo de Ecuador ante Inglaterra como si fuese peruano. Pero sólo. No le gusta la gente, es una obligación socializar para él. Es una forma de vida que le viene de una familia aislada.
Le comento lo del secreto, si hay algo que guardan en esta casa vieja que no me quieren decir. Y se ríe. Como confirmándome que guarda los tesoros que nadie conoce ni quiere conocer sobre la tradición andina y amazónica. Solamente puedo imaginarlo solo, pero contento, pensando, entre libros de asháninkas, shipibos o en quechuañol, sentado en una banca con la manos para la fotografía. En ese lugar donde hablan bajito y todo huele a miles de papeles guardados, don Pablo puede ser recurrentemente feliz. Eñs parte es la historia de este lugar.